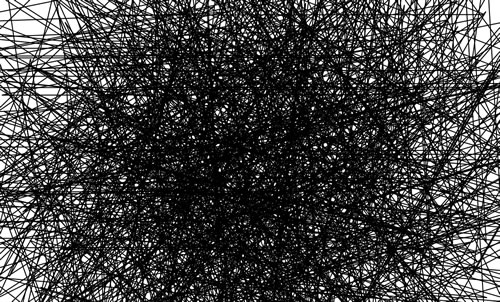
Antes de empezar a sufrir ansiedad, mi vida era bastante apacible. Mi novia y yo atravesábamos una etapa de gran compenetración y serenidad, y con mis padres había llegado a un punto de equilibrio algo más allá de la no-agresión. Y porque mi vida era apacible y me sentía con fuerzas, decidí hacerla avanzar.
.
.
Pero la vida quiso empujarme hacia el vacío, sin paños calientes.
.
.
Por aquel entonces, mi novia y yo habíamos decidido comprarnos un piso. No queríamos vivir siempre de alquiler y era un buen momento para comprar: los precios se habían moderado y todavía concedían hipotecas. Así que emprendimos la aventura y, en unos meses, tomamos la decisión.
Yo sabía que este paso iba a conllevar un nuevo nivel de compromiso en nuestra relación. Igual que irnos a vivir juntas había traído consigo importantes salidas del armario (con mis amigas de la infancia, con mis compañeros de trabajo), este nuevo reto provocaría otras nuevas. Y estaba contenta con ello. Y lo quería. Y tenía las fuerzas para acometerlo.
.
.
Aunque todavía no sabía exactamente a qué me enfrentaba.
Dicen los psicólogos que una persona entra en crisis cuando en su vida coinciden tantos cambios que deja de ser capaz de manejarlos. En mi caso, a la compra del piso se le unió un gran cambio familiar. Mis padres, que llevaban más de una década sin hablarse con una parte importante de mi familia, decidieron aceptar las invitaciones que les llegaban desde el otro lado y recuperar la relación.
Así fue cómo, en mi hasta entonces pequeño y controlado pedacito de cielo, empezaron a surgir nuevas estrellas, constelaciones y galaxias, hermosas y sobrecogedoras a la vez.
El cambio era bueno, muy bueno. Habían sido muchos años de echar de menos, de imaginar, de recordar. Así que fue bueno ponernos una cara actual, una voz, volver a compartir una conversación, una cena. Pero cuando empezaron las preguntas incómodas, me paralicé. Y en mi cabeza se agolparon las dudas.
¿Sería capaz de manejarlo? ¿Sería capaz de jugarme una familia recién recuperada? ¿Se daría siquiera la posibilidad? ¿Me apoyarían entonces mis padres? Y si no se daba, o si no me apoyaban, ¿qué sería de mí? ¿Podría hacerlo yo sola? ¿Me atrevería incluso sabiendo que, si perdía, tendría que renunciar? Pero renunciar, ¿a qué? ¿A mis sueños de futuro, a mi pareja, a mi propia familia? ¿O a quienes ya perdí una vez y no sabía si quería, si podía volver a perder?
Así fue cómo, en mi hasta entonces pequeño y controlado pedacito de cielo, empezaron a surgir nuevas estrellas, constelaciones y galaxias, hermosas y sobrecogedoras a la vez.
El cambio era bueno, muy bueno. Habían sido muchos años de echar de menos, de imaginar, de recordar. Así que fue bueno ponernos una cara actual, una voz, volver a compartir una conversación, una cena. Pero cuando empezaron las preguntas incómodas, me paralicé. Y en mi cabeza se agolparon las dudas.
¿Sería capaz de manejarlo? ¿Sería capaz de jugarme una familia recién recuperada? ¿Se daría siquiera la posibilidad? ¿Me apoyarían entonces mis padres? Y si no se daba, o si no me apoyaban, ¿qué sería de mí? ¿Podría hacerlo yo sola? ¿Me atrevería incluso sabiendo que, si perdía, tendría que renunciar? Pero renunciar, ¿a qué? ¿A mis sueños de futuro, a mi pareja, a mi propia familia? ¿O a quienes ya perdí una vez y no sabía si quería, si podía volver a perder?
Entonces empezó la ansiedad. Al principio, solo un nudo en la garganta, una sensación permamente de ahogo, sin un referente concreto que pudiera reconocer. Hoy puedo explicarlo; pero, entonces, no podía. No sabía qué era lo que me estaba afectando, ni cuánto. Me sentía confusa, no me sabía decir.
Fueron muchos meses en blanco, mientras la ansiedad iba creciendo y mi cuerpo se sentía cada vez peor, sin que mi mente pudiera atar esos cabos que ahora parecen una correlación clara y concreta de causas y efectos, pero que en aquellos momentos permanecían aislados, sin ninguna relación.
Todavía hoy me sorprendo de lo difícil que resulta desenredar estos nudos, nudos mentales y emocionales que esconden sus cabos en lo más profundo y oculto de nuestro propio yo.
Incluso ahora, que escribo estas líneas, ahora que ya he superado la ansiedad, la depresión, y que mi situación familiar se ha aclarado por completo, me cuesta decirme lo que me pasaba. He de parar cada poco, para respirar hondo, para sollozar, para dejar caer las lágrimas sin control.
Me emociona profundamente saberme tan vulnerable, tan perdida y asustada. Y me siento orgullosa del camino recorrido. Muy, muy orgullosa. Y fuerte. Aunque todavía no soy capaz de confiar en mi fortaleza interior, sé que está ahí, que ahí ha estado y que seguirá estando, para llevarme de la mano por este camino que recorremos juntas desde hace tanto tiempo.
Un camino, por cierto, que no se parece en nada a una olla hirviendo.
Un camino lleno de sentido, para mí.
Encantada.
Fueron muchos meses en blanco, mientras la ansiedad iba creciendo y mi cuerpo se sentía cada vez peor, sin que mi mente pudiera atar esos cabos que ahora parecen una correlación clara y concreta de causas y efectos, pero que en aquellos momentos permanecían aislados, sin ninguna relación.
Todavía hoy me sorprendo de lo difícil que resulta desenredar estos nudos, nudos mentales y emocionales que esconden sus cabos en lo más profundo y oculto de nuestro propio yo.
Incluso ahora, que escribo estas líneas, ahora que ya he superado la ansiedad, la depresión, y que mi situación familiar se ha aclarado por completo, me cuesta decirme lo que me pasaba. He de parar cada poco, para respirar hondo, para sollozar, para dejar caer las lágrimas sin control.
Me emociona profundamente saberme tan vulnerable, tan perdida y asustada. Y me siento orgullosa del camino recorrido. Muy, muy orgullosa. Y fuerte. Aunque todavía no soy capaz de confiar en mi fortaleza interior, sé que está ahí, que ahí ha estado y que seguirá estando, para llevarme de la mano por este camino que recorremos juntas desde hace tanto tiempo.
Un camino, por cierto, que no se parece en nada a una olla hirviendo.
Un camino lleno de sentido, para mí.
Encantada.










