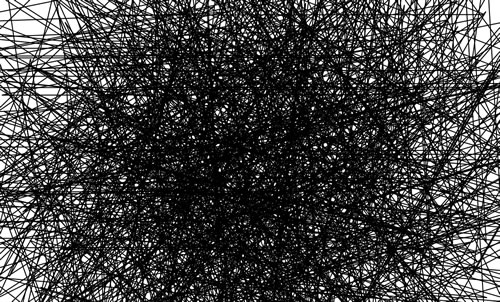A lo largo de mi experiencia como bloguera (que se remonta a varios años antes de Encantada), he asistido a numerosas polémicas, discusiones e insultos públicos en los blogs en los que he participado, incluidos los míos. En general, no me gusta tomar parte en ellos porque no considero que (me) aporten nada; pero no puedo evitar hacerme algunas preguntas al respecto.
La principal de ellas es: ¿POR QUÉ?
¿Por qué se producen estas discusiones absurdas, sin sentido, pero sumamente enconadas, además de emocional e intelectualmente perturbadoras y destructivas?
Después de mucho pensarlo, he llegado a la conclusión de que todo gira en torno al troll. ¿Y qué es un troll? En la jerga informática, un troll es una persona que entra en un foro, blog o similar, para publicar comentarios que generen polémica, con el objetivo de herir, confundir y provocar enfrentamientos. Estas personas suelen ampararse en el anonimato; aunque, en ocasiones, también buscan notoriedad, por lo que pasan a ser conocidas por sus alias, perfectamente identificables.
.
Cuando se detecta la presencia de un troll en una comunidad, se aconseja que no se le "alimente"; es decir, que el resto de los participantes procuren ignorar sus comentarios para no polemizar, ya que los trolls abandonan las comunidades donde no reciben la atención que buscan.
Y es que eso es lo que busca un troll: no enriquecer la entrada con otro respetuoso punto de vista, no aportar nuevos datos que desarrollen una reflexión, ni razonar, ni argumentar, ni tan siquiera compartir una experiencia. Lo que quiere es que se le haga caso, que se le alimente, y que las personas que participaban en esa comunidad dejen de prestar atención al tema que se estaba tratando o a la intención que tenía el autor del blog cuando escribía... para centrarse en él.
Lo cierto es que determinadas discusiones que he leído parecen haber sido deliberadamente provocadas por un troll. Y es que sus ataques no se pueden evitar; tan solo es posible controlarlos a través de la moderación de comentarios. Sin embargo, esta tarea tampoco es fácil. Personalmente, y dejando de lado a los trolls más evidentes, me resulta imposible diferenciar un comentario auténtico (aunque desafortunado) del comentario de un verdadero troll.
En lo más profundo de mi ser, no obstante, reconozco que querría tratar a ambos de la misma manera: ignorando o borrando sin miramientos aquello que considere fuera de lugar, pues creo que todos deberíamos esforzarnos por no comportarnos como un troll. Me parece que aprender a expresar críticas constructivas es algo positivo que se debe fomentar. Y, tal vez, una manera de hacerlo sería dejar de aguantar a quienes comentan sin ton ni son ni cuidado, soltando por su boca todo lo que les viene en gana en nombre de la libertad de expresión.
(Estoy pensando ahora mismo en que sería genial que hubiera algún tipo de etiqueta que permitiera calificar algunos comentarios como "dignos de un troll").
Lo cual me genera otra pregunta: ¿dejar de alimentar al troll implica coartar la libertad de expresión?
 |
| A mí me convence. ¿Y a ti? |
Conozco a muchas blogueras que no dudan en establecer los límites de la libertad de expresión adecuados para su blog, pues no publican comentarios anónimos ni tampoco permiten la publicación inmediata de los que vienen firmados, sino que estos han de ser aprobados por ellas antes de ser visibles. Evidentemente, tienen todo mi respeto, porque cada una sabe lo que se hace con su blog y conoce también los ataques que ha sufrido. Como si no se quieren recibir comentarios, que es una opción posible.
Personalmente, no modero los comentarios porque me resulta tedioso; lo cual, sin embargo, no me permite liberarme del dilema de los trolls. Especialmente cuando algunas personas, que firman sus comentarios o que incluso son conocidas en la blogosfera, se comportan como tales. Y no me estoy refiriendo a aquellas personas que encienden el ordenador preguntándose: "¿A quién pondré verde hoy?"; sino a las que, dentro de una sesión normal, se ven poseídas por el espíritu de un troll al encontrarse con determinadas entradas.
Supongo que estas formas de actuar, como en la vida real, tienen que ver con la personalidad. Hay quien se enciende fácilmente, hay quien abre la boca y deja salir sapos y culebras, hay quien se cree con el derecho y el deber de dirimir entre el bien y el mal, hay quien considera que las faltas de respeto no están reñidas con la razón... y hay quien no hace nada de esto.
No pretendo predicar en el desierto. Ciertos comportamientos no pueden ser modificados desde fuera, y mucho menos desde la red. Sin embargo, todavía hay algo que me preocupa. Y es el caso de aquellas personas aparentemente sensibles, buenas lectoras y buenas escritoras, que de buenas a primeras te la lían parda en cualquier blog. Lo que más me interesa de este comportamiento, porque es más sencillo de modificar que un rasgo de carácter, es que muchas de las discusiones que presencio parecen estar relacionadas con una mala interpretación (o, simplemente, una mala lectura) de cierto contenido de un blog.
Ante determinadas discusiones, me queda claro que ciertas personas no comprenden de qué se trataba exactamente una entrada, ni el tono del autor, ni su intención. A pesar de todo esto, y como no podía ser de otra manera, comentan. Y a mí me dan ganas de escribirles: "¡Por favor, vuelve a leer lo que se ha escrito, porque tu comentario no tiene nada que ver...!". Pero no lo hago porque supongo que, si han comentado, es porque creen haber entendido bien.
Sé que en la vida real son comunes los malentendidos, y que estos también se pueden producir en la red. Sé que los malentendidos se multiplican cuando la comunicación es escrita y/o diferida, cuando la presencia de la persona que ha elaborado el mensaje no te ayuda en la comprensión. Sé que no todo el mundo tiene la misma competencia lectora, aunque esta es una explicación simplista que me niego a considerar. Lo que yo me pregunto es: ¿hay algo en la naturaleza de los blogs que propicie especialmente los malentendidos y el comportamiento tipo troll? A mí me parece que sí. O, por lo menos, se me ocurre una explicación.
Creo que la clave está en la conjunción de dos elementos: por un lado, la existencia de entradas largas y/o complejas, que requieren de una lectura atenta y pausada; por otro lado, las ansias irrefrenables de comentar.
A veces ocurre que, frente a ciertos temas, los lectores nos encendemos y vamos dejando de leer lo que pone para leer lo que hemos leído otras veces, lo que hemos escuchado, lo que nos repiten desde niños, lo que nos saca de quicio. Y así, después de dos, tres, cuatro minutos, las letras concretas desaparecen para convertirse en las palabras mudas de un diálogo de besugos, donde pasamos a defender nuestra posición sin saber muy bien contra quién, ni por qué, ni hasta qué punto es necesario. En ocasiones, el dueño del blog responde en los mismos términos, ignorando incluso su propia entrada, otros comentaristas se animan... y ya tenemos líada la "Guerra de los Trolls".
Poseídos todos por un troll del ciberespacio, culpables todos de su existencia y de su patética actuación.
Acaso este comportamiento de lector-escritor-descuidado, de comentarista-cumpulsivo, ¿no podría considerarse también como propio de un troll? Al fin y al cabo, si lees por encima para decir: "¡Cuánto me alegro!"; parece que, en general, no puede producirse un malentendido demasiado grave. Pero si lees por encima para cagarte en todo, entonces quizá es que tu intención primigenia, casi casi desde que leíste el título de la entrada, era comportarte como un troll.
 |
'¡Esta entrada es una mierda!. ¡Das asco! ¡Eres idiota! ¡Muérete!
POR FAVOR, ALIMÉNTAME'. |
¿Qué se puede hacer, por tanto, para rebajar el enconamiento en la red, para mantener un clima adecuado al intercambio, la reflexión y el enriquecimiento en nuestros blogs? Yo insisto en el lema tradicional: que no alimentemos a los trolls. Pero no solamente al troll que tenemos enfrente, sea auténtico, dudoso o conocido; sino también al troll que llevamos dentro, a ese que nos posee y devora la sesera hasta hacer que nos comportemos como seres irracionales, incapaces de empatía, analfabetos funcionales que escupen bilis por la boca y generan caos y malos rollos alrededor.
Es posible que, aprendiendo a controlar a nuestro troll cibernético, aprendamos también a controlar a nuestro troll real.
Otra red, otro mundo es posible. ¡Empecemos por no alimentar a los trolls!
Encantada.